En un mundo saturado de relatos, de voces que claman por ser oídas y de otras tantas que claman por ser calladas, la literatura sigue queriendo jugar a ser espejo y martillo a la vez. El reciente caso del escritor Luisgé Martín y su libro El odio, retirado de la publicación por la editorial Anagrama, ha reavivado —como quien sopla brasas que nunca se apagaron— la vieja y siempre incómoda pregunta: ¿debe la libertad de expresión tener límites? Y si los tiene, ¿quién los decide?
El escritor que conoció al monstruo
Luisgé Martín no es un autor desconocido. Ganador del Premio Herralde, director del Instituto Cervantes en Los Ángeles hasta hace poco, y con una hoja de servicios que incluye el asesoramiento a Pedro Sánchez en tiempos no precisamente fáciles, su perfil combina lo literario, lo institucional y lo ideológico.
Un escritor con galones, que ha trabajado tanto entre libros como entre pasillos de poder.
Entre 2019 y 2022, fue responsable de redactar y supervisar los discursos del presidente.
Lo que, traducido a humano, significa que durante esos años se dedicó a moldear palabras para que parezcan verdades, vestir ideas a medio hacer con trajes retóricos, y ofrecer silencios maquillados como estrategia.
No es poca cosa. En política, el lenguaje no comunica: disimula. Y no se le paga mal por ello.
¿Acaso sorprende entonces que El odio —el libro en el que decide conversar con un asesino— respire ese mismo aire de ambigüedad brillante, de maniobra verbal, de intención que nunca termina de quedar clara?
No hay afirmaciones nítidas, solo planteamientos en voz baja, preguntas al borde del nihilismo y una absoluta comodidad con el vacío moral.
Como si escribir no fuera un ejercicio ético, sino una partida de ajedrez con el lenguaje.
Puede que Luisgé no viva de vender novelas, pero ha vivido —y bien— de pulir los silencios del poder.
Y cuando alguien con esa formación decide meterse en la mente de un asesino para «reflexionar sobre el odio», no está buscando respuestas.
Está ensayando una coreografía: una forma de danza en la que todo está escrito para sonar bien, aunque el fondo sea un pozo.
La ausencia más ruidosa
La polémica surgió cuando se supo que Ruth Ortiz, madre de los niños asesinados, no fue informada del proyecto.
No se le pidió opinión, ni se le notificó que su historia, y la de sus hijos, volvería a asomarse al escaparate público.
El libro se basaba exclusivamente en la versión del asesino, sin contrapeso, sin réplica.
No era una novela. No era ficción. Era, según los fragmentos conocidos, la voz del victimario desplegada sin interrupción.
La omisión no es casual. Es estructural. Y cuando se trata de crímenes reales, la estructura lo es todo.
¿Puede construirse una reflexión ética sin dar espacio a quien ha sido dañado? ¿Puede justificarse el silencio de una víctima en nombre de una libertad creativa absoluta?
La pregunta no es si El odio podía publicarse. Legalmente, sí. Lo más desconcertante es que Anagrama, editorial veterana en el arte de incomodar, inicialmente consideró que también debía.
Solo cuando la presión social —y la intervención judicial— se hizo sentir, la editorial reculó. Hablaron de ética. De humanidad. De sensibilidad. Todo correcto. Pero tarde. Como si el pensamiento hubiese llegado después de la imprenta.
El dilema: entre la libertad y la responsabilidad
Aquí es donde el caso adquiere profundidad filosófica. La libertad de expresión es uno de esos derechos que la democracia protege con uñas, dientes y a veces hashtags.
Pero no es un derecho sin contexto. No existe en el vacío. Choca, y a menudo, con otros derechos igual de esenciales: el derecho a la intimidad, a la dignidad, al duelo.
Cuando una obra literaria se alimenta del sufrimiento ajeno —no metafórico, sino real y reciente— la pregunta no es si puede hacerlo, sino si debe.
Es el eterno dilema del arte que se acerca demasiado a la herida: ¿es una exploración honesta, o una explotación encubierta?
Luisgé Martín no cometió un crimen al escribir este libro. Tampoco Anagrama al decidir, en un primer momento, publicarlo.
Pero eso no los exonera de responsabilidad moral. No se puede invocar la «búsqueda del mal» como si fuera una caza de mariposas.
Y no se puede eliminar la perspectiva de la víctima sin que el discurso se deslice peligrosamente hacia la glorificación del agresor, aunque no lo pretenda.
Una libertad incómoda
El caso El odio no es solo un conflicto entre un escritor, una editorial y una madre. Es un espejo —más desagradable que literario— de cómo manejamos los límites del discurso en la era contemporánea.
Porque la verdadera libertad de expresión no es decir lo que quieras sin consecuencias. Es decir lo que consideras necesario, sabiendo que lo que omites también comunica.
Y en este caso, lo omitido fue demasiado importante.
Lo que se ha cancelado no es solo un libro. Es una forma de mirar el mundo donde la narrativa del agresor sigue ocupando el centro del escenario, mientras las víctimas esperan —otra vez— su turno para hablar.
La decisión final de Anagrama
Luisgé Martín conserva sus derechos sobre el libro. Nada impide que lo publique por otra vía, o que lo reescriba, o que lo guarde en un cajón.
La pregunta más relevante ya no es si lo leeremos, sino si el debate que ha suscitado nos sirve de algo. Porque mientras discutimos sobre los límites de la expresión, alguien recuerda que no fue consultado.
Y ese silencio, aunque no venda libros, también merece ser escuchado.
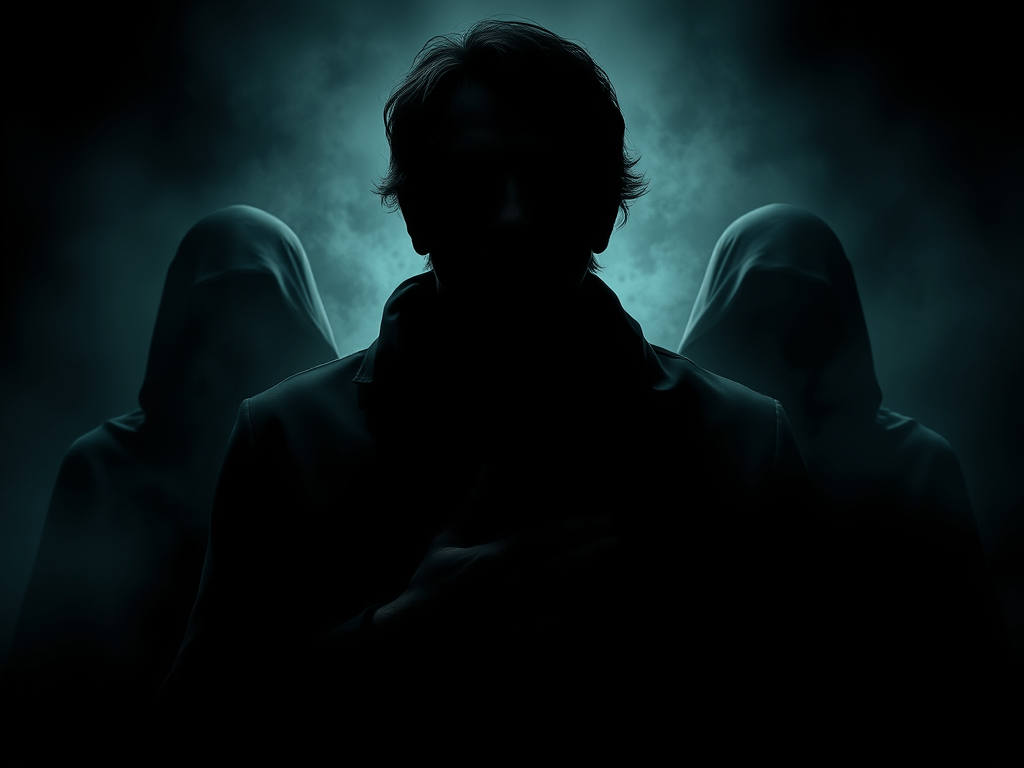
Deja un comentario